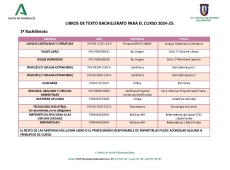COMUNICADO DE LA AEP EN RELACIÓN A LA VENTA Y CONSUMO DE
BEBIDAS “ENERGÉTICAS” EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Recientemente se ha dado a conocer que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia trabaja en un proyecto de ley de prevención de adicciones en menores que pretende equiparar las bebidas “energéticas” con el alcohol y limitará la venta y consumo de estos productos a menores de 18 años. Ante el interés social que esta información ha generado, el Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (CNYLM-AEP) quiere compartir las siguientes consideraciones:
- El consumo de bebidas “energéticas” tiene consecuencias negativas para la salud en la pediátrica y también en el adulto. Muchas de estas bebidas se venden en envases de medio litro y la cantidad de cafeína que contienen equivale a más de dos cafés expresos, además implicar un elevadísimo aporte de azúcares simples. Los estudios ponen en evidencia que su consumo se asocia a irritabilidad, insomnio, cefaleas, ansiedad, falta de concentración y patologías metabólicas y cardiovasculares, como taquicardia o aumento de la presión arterial. Y, además de generar tolerancia con su consumo continuado, pueden producir adicción. Por tanto, no deben ser consumidas en la edad pediátrica.
- Las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo guardan relación con estilos de vida no saludables y todas las medidas que contribuyan a la adherencia a los estilos de vida tradicionales van a ser de gran ayuda en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad y otras patologías. Sobre todo, en periodos de la vida de especial vulnerabilidad, como la infancia y la adolescencia.
- La bebida por excelencia para el niño y el adolescente es el agua. Las bebidas azucaradas se deben evitar, forman parte del vértice de la pirámide alimentaria y, por tanto, se debe consumir en cantidades muy pequeñas y esporádicamente. En el caso de las bebidas energéticas, además de azúcares, cuya ingesta, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, en los niños no debe superar el 5% del valor calórico total de la dieta, aportan cafeína, cuyo consumo no es recomendable en ningún caso en la edad pediátrica.
- Es de vital importancia que exista un adecuado etiquetado nutricional para que las familias puedan hacer la elección más saludable en lo que respecta al consumo de alimentos y bebidas de sus hijos. Así mismo, es necesario introducir en el currículum escolar una materia de estilos de vida saludables donde los niños aprendan a cocinar, a planificar su menú a hacer la mejor elección para su salud, unido a la práctica de actividad física y disminución de la inactividad. Los estilos de vida saludables adquiridos en la edad pediátrica son un seguro de salud durante todo el ciclo vital.
- La Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), integrada en la AEP, recuerda, además, de que el consumo de estas bebidas abre la puerta a la ingesta de otras sustancias tóxicas y a la promoción de adicciones, ya que es habitual que los adolescentes mezclen las bebidas “energéticas” con alcohol.
Los padres, los pediatras, los profesores y los políticos, junto al niño y adolescente y a toda la sociedad, debemos luchar unidos frente a las enfermedades derivadas de los malos hábitos de vida.
Madrid, 20 de octubre de 2023
__________________________________________________________________________________________________________________________
Cero pantallas hasta los 6 años y solo una hora al día entre los 6 y 12
La AEP actualiza sus recomendaciones sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia en base a la nueva evidencia científica
- Aumenta el rango de edad por debajo del que se considera que no debe exponerse a los niños a pantallas, que pasa de los 2 a los 6 años.
- Se demuestra una fuerte asociación entre el tiempo que los padres pasan frente a las pantallas y el de sus hijos, sobre todo durante las comidas y en el dormitorio.
- Se corrobora que el uso excesivo de pantallas perjudica áreas como el sueño, el riesgo cardiovascular, el volumen cerebral o la alimentación, entre otros.
- La Asociación Española de Pediatría urge medidas tanto a los gobiernos como al sistema educativo, para evitar los potenciales efectos nocivos en la salud y el desarrollo de niños y adolescentes.
Madrid, 5 de diciembre de 2024.- Con el objetivo de aprender a utilizar las tecnologías de forma positiva y disminuir los riesgos que conlleva su uso inadecuado, la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través del grupo de trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud, lanzó en 2023 el Plan Digital Familiar de la AEP, una guía de recomendaciones adaptada a las necesidades de cada familia y a la edad de los menores que la componen. Asimismo, elaboró otro documento de sugerencias titulado ‘Impacto de los dispositivos digitales en la enseñanza’ que complementaba el Plan. El compromiso que adoptó este grupo de trabajo fue la de revisar anualmente el contenido según la evidencia científica acumulada en el último año. Así, tras el ejercicio de ese análisis, se van a publicar próximamente las nuevas recomendaciones en un artículo en Anales de Pediatría, el órgano de expresión científica de la AEP, y en la propia web del Plan Digital Familiar.
“En la actualidad ya nadie duda de que los medios digitales afectan a la salud a todos los niveles, y a cualquier edad”, explica la doctora María Salmerón, coordinadora del grupo de trabajo de Salud Digital de la AEP. “En 2016, la Academia Americana de Pediatría alertó por primera vez del impacto del mundo digital sobre la salud, y en estos últimos años han ido aumentando progresivamente los ensayos clínicos que corroboran este vínculo”, añade la experta.
El impacto del uso excesivo de pantallas en la infancia y adolescencia es multifactorial, afectando a diversas áreas relacionadas con la salud y el bienestar, que reducen la calidad de vida:
Sueño
Un mayor tiempo de uso de las redes sociales y videojuegos se asocia con: permanecer un menor número de horas en la cama, acostarse más tarde y mayor latencia del inicio del sueño. Además, el uso de pantallas antes de acostarse produce: un aumento de la somnolencia diurna; una disminución de la somnolencia nocturna; una reducción de la secreción de melatonina; un retraso del reloj circadiano; y una disminución y retraso del sueño REM. Todo ello favorece el estado de ánimo depresivo, las alteraciones de la conducta, la disminución de la autoestima, y la alteración del desarrollo cerebral.
Alimentación y nutrición
Algunos estudios asocian el tiempo frente al televisor con una dieta menos saludable, favoreciendo el consumo de alimentos hipercalóricos y, por consiguiente, aumentando el riesgo de sobrepeso y obesidad.
Actividad física
Se ha demostrado que los adolescentes que ya tienden al sedentarismo pasan más tiempo usando pantallas. Por el contrario, la limitación de su uso favorece la práctica de actividad física. Se recomienda la realización de actividad física moderada o vigorosa durante un mínimo de 60 minutos diarios en niños y adolescentes.
Riesgo cardiovascular
La falta de ejercicio físico por dedicar demasiado tiempo a las pantallas aumenta el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Por el contrario, se ha vinculado la reducción del tiempo de pantallas con una reducción de la presión arterial y un aumento del colesterol “bueno” (HDL).
Fatiga visual
El ojo seco, la picazón ocular, el lagrimeo, la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o la visión borrosa son algunos de los síntomas causados por el exceso de pantallas, así como el dolor cérvico- lumbar, la fatiga general y la cefalea. Además, en la infancia y adolescencia favorece especialmente la miopía progresiva y el estrabismo agudo.
Volumen cerebral
La evidencia científica apunta a una disminución del espesor de la corteza cerebral en varias regiones, debido al uso excesivo de pantallas.
¿Qué novedades aportan los últimos estudios?
La nueva evidencia científica afirma que existe una fuerte asociación entre el tiempo que los padres pasan frente a la pantalla y el de sus hijos, sobre todo durante las comidas y en el dormitorio. Además, estos estudios han relacionado ese tiempo de pantallas de los progenitores con la frecuencia de rabietas en sus hijos para llamar su atención.
“El uso de dispositivos por parte de los padres en los tiempos de crianza dificulta la interpretación de las necesidades de los hijos, generando malestar en la infancia y adolescencia expresado como rabietas o alteración de la conducta”, añade la pediatra.
Los últimos estudios confirman distintos impactos en el neurodesarrollo a diferentes edades. Así, el uso de un teléfono para premiar o distraer a niños de 1 a 4 años provoca que los niños exijan los dispositivos para calmarse y se frustren si se les niega. El uso rutinario de dispositivos para distraer o calmar genera dificultad para el desarrollo de estrategias de autogestión; ocasiona dependencia de las pantallas para la regulación de las emociones y determinará dificultades de autorregulación en etapas posteriores. Por ese motivo, se desaconseja el uso de pantallas antes de los seis años, considerándose que no existe un tiempo seguro. “Como excepción, y bajo supervisión del adulto, se pueden usar las pantallas para el contacto social en tiempos cortos y con un objetivo concreto (Por ejemplo, que la persona que está al otro lado de la pantalla le cuente un cuento o le cante una canción)”, añade la Dra. Salmerón.
En la adolescencia finaliza tanto la maduración del sistema límbico como la maduración de la corteza cerebral. Los medios digitales interfieren a esta edad de dos formas distintas: aumentando la activación de la región límbica, al estar expuestos a sistemas de gratificación inmediata, y disminuyendo la actividad frontal por efecto desplazamiento de los estímulos adecuados para la edad.
Además, la multitarea relacionada con las pantallas se asocia con peores resultados cognitivos, una disminución de la capacidad de filtrar las distracciones y un aumento de la impulsividad y disminución de la memoria de trabajo. De este modo, los adolescentes que pasan demasiado tiempo frente a una pantalla tienen más probabilidades de presentar dificultades cognitivas graves.
“Toda esta evidencia científica nos ha llevado a actualizar las recomendaciones por edad del uso de pantallas”, explica Salmerón.
0 a 6 años:
- Cero pantallas, no existe un tiempo seguro.
- Como excepción y bajo supervisión del adulto se puede usar para el contacto social con un objetivo concreto. Por ejemplo, que la persona que está al otro lado de la pantalla le cuente un cuento o le cante una canción.
7 a 12 años
- Menos de una hora (incluyendo el tiempo escolar y los deberes).
- Limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet.
- Priorizar los factores protectores: actividades deportivas, relaciones con iguales cara a cara, contacto con la naturaleza, sueño, alimentación saludable, etc.
- Si se decide que utilicen un dispositivo es recomendable: que sea bajo la supervisión de un adulto, con dispositivos fijos y evitar el baño y dormitorio.
- Pactar límites claros previamente tanto en tiempo como en contenidos adaptados a la edad.
13 a 16 años
- Menos de dos horas (incluyendo el tiempo escolar y los deberes).
- Si se permite el acceso a dispositivos -sin ser la única medida que se tome- instalar herramientas de control parental.
- Priorizar el uso de teléfonos sin acceso a internet.
- Retrasar la edad del primer móvil inteligente (con conexión a internet).
Como explica María Salmerón, “la función de la familia en la protección del impacto de las pantallas en sus hijos es importante. Sin embargo, sería una irresponsabilidad como medida de protección a la infancia que toda la responsabilidad recaiga sobre ellas. Hay dos razones fundamentales: el tiempo que los niños pasan en otros ámbitos como el sistema educativo y que hay familias que, por diversas circunstancias previas o sobrevenidas, carecen de la capacidad de llevar a cabo esta función”. Por ello, la AEP urge medidas para luchar contra el uso excesivo de pantallas a las administraciones, tanto a los gobiernos como al sistema educativo. Sería pertinente declararlo un problema de salud pública. De lo contrario, “los menores de colectivos vulnerables serán los que tengan mayor afectación en la salud y el desarrollo”, concluye la especialista en pediatría.
Sobre la Asociación Española de Pediatría
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 13.000 pediatras que trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad del niño y del adolescente, así como divulgar e informar a la población sobre cuestiones de salud infantil.